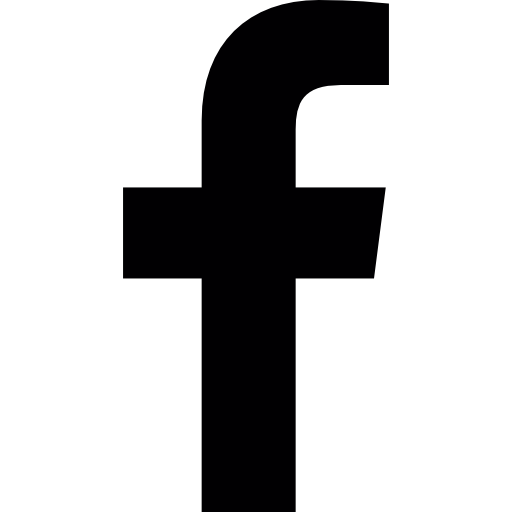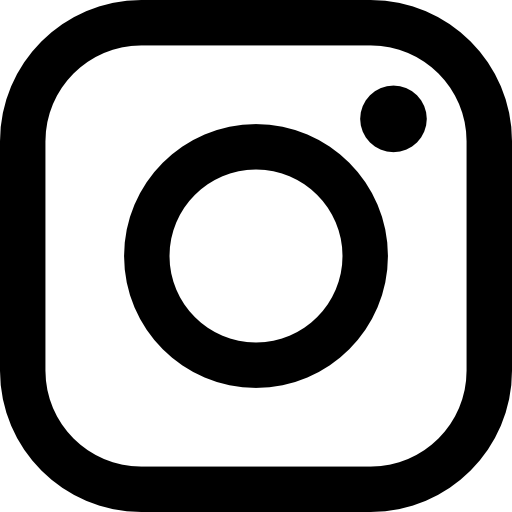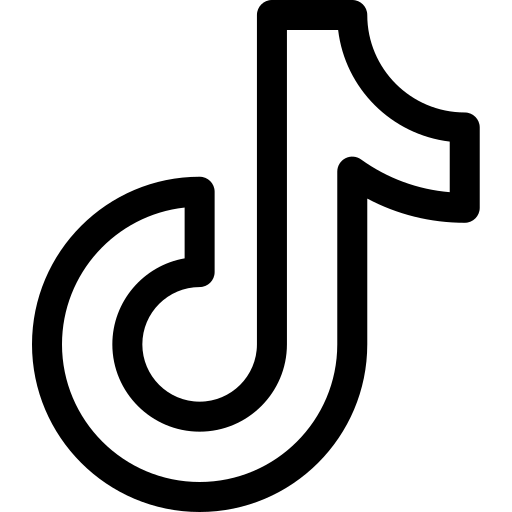Este martes, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó al presidente Gabriel Boric su informe final, luego de que la instancia alcanzara un acuerdo refrendado por 7 de sus 8 integrantes.
La comisión fue creada en junio de 2023 con la misión de proponer las bases de una solución de largo plazo a la problemática territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión, se desarrollaron sesiones oficiales, audiencias, diálogos interculturales y autoconvocados, que, entre julio de 2023 y enero de 2025, contaron con la participación de más de 5 mil personas de 31 comunas de las regiones involucradas.
En el marco de la entrega, el presidente Gabriel Boric destacó el trabajo de las y los integrantes. “Recibo este documento con mucha esperanza sobre los resultados (…). Con mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado, porque ustedes comisionados, de manera voluntaria, ad honorem, por dos años, trabajaron por la paz, por el entendimiento con seriedad, con responsabilidad escuchando, poniendo el diálogo por delante”.
“A través de este proceso ustedes han demostrado algo que es muy importante, que este no era un problema inconmensurable o inabordable más allá del tiempo y los dolores que ha generado, sino que es posible dimensionarlo y con ello abrir una nueva etapa de resolución con cuyos parámetros se juzgue justamente el avance del mismo”, agregó el mandatario durante la ceremonia de entrega.
Recibo con mucha esperanza y orgullo los resultados de la Comisión Presidencial por La Paz y el Entendimiento. Agradezco el trabajo realizado por las y los comisionados durante casi dos años. No me cabe duda que el país sabrá aquilatar y agradecer este histórico aporte.
Hoy se… pic.twitter.com/gOIDEB14Sd
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 6, 2025
Principales diagnósticos de la comisión
Justicia y Reconocimiento
El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche se origina en la pérdida histórica de tierras durante el siglo XIX y la falta de reparación. En los diálogos de la Comisión, se expresó un fuerte sentimiento de injusticia y discriminación, y se exigió un cambio profundo en la relación con el Estado, basado en el reconocimiento y la justicia social. Aunque ha habido gestos simbólicos, no se han traducido en acciones concretas.
El pueblo Mapuche demanda un reconocimiento integral que incluya su cultura, lengua, formas de vida y autogobierno. El reconocimiento constitucional es clave y ha sido solicitado por décadas, sin resultados. También se planteó la necesidad de reparar la discriminación histórica y promover la educación intercultural. Se concluye que para avanzar hacia la paz, el Estado debe adoptar medidas reparatorias legítimas que aborden la deuda territorial y reconstruyan los vínculos sociales y culturales.
Reparación a Víctimas
Desde 1997, la violencia en las regiones del Biobío a Los Lagos ha afectado gravemente a la población, especialmente en la “zona roja”, causando muertes, heridos, destrucción de bienes y retroceso económico. La débil presencia del Estado ha permitido el avance de grupos delictivos, generando inseguridad y desconfianza.
El Programa de Apoyo a Víctimas ha sido insuficiente: carece de integralidad, tiene bajo presupuesto y no garantiza justicia ni reparación real. Tampoco asegura la no repetición ni fortalece la cohesión social. Para avanzar hacia la reconciliación, se requiere una política de reparación integral, con enfoque en justicia, dignidad y cohesión social, que supere las soluciones temporales y enfrente el conflicto con medidas sostenibles.
Tierras
La Comisión identificó una brecha significativa entre la demanda histórica de tierras del pueblo Mapuche y la respuesta del Estado, lo que impide avanzar hacia la paz. Este conflicto se arrastra desde el período colonial y se agravó con la ocupación militar del siglo XIX y la entrega de tierras mapuche a particulares en el siglo XX.
La Ley N°19.253 de 1993 y la ratificación del Convenio N°169 de la OIT en 2008 establecieron el mandato del Estado de proteger y ampliar las tierras indígenas. Sin embargo, los mecanismos implementados por CONADI, como subsidios, traspaso de tierras fiscales, regularización de títulos y compra directa, han sido insuficientes para satisfacer la demanda mapuche. Esto se debe a problemas estructurales como restricciones administrativas, presupuestarias y normativas, que han generado un “cuello de botella”.
Mecanismos de adquisición de tierras y sus limitaciones
El subsidio del artículo 20 de la Ley Indígena enfrenta problemas debido al corto plazo de uso (6 meses, prorrogables una vez) y la escasez de tierras disponibles adecuadas para los beneficiarios, limitando su efectividad. El mecanismo de compra directa, aunque ha ampliado las tierras colectivas, ha sido criticado por su discrecionalidad, falta de recursos y lentitud, con algunos trámites tardando más de 20 años. Además, la normativa restrictiva de CONADI excluye tierras sin titulación histórica, como los Títulos de Realengo, lo que podría hacer que la resolución de demandas tarde décadas, manteniendo la conflictividad.
“No me cabe duda que el país sabrá aquilatar y agradecer este histórico aporte”.
El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la ceremonia en la que se presentó el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, tras casi dos años de… pic.twitter.com/pewx5EDXMp
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 6, 2025
Problemas en la identificación y protección de tierras indígenas
El Registro Público de Tierras Indígenas no ha logrado identificar ni proteger adecuadamente todas las tierras mapuche, permitiendo su venta en el mercado común. Además, no se actualiza automáticamente la historia registral ni se asegura la calidad indígena de las tierras. Esta falta de protección registral ha facilitado la pérdida de tierras mapuche, lo que perpetúa la conflictividad en la región.
Desigualdad de género en el acceso a tierras
Las mujeres mapuche enfrentan desafíos en el acceso y administración de tierras. Aunque han postulado más que los hombres al subsidio de tierras, acceden a menos adjudicaciones. Según ONU Mujeres, es crucial garantizar el acceso igualitario a tierras y derechos de agua, en línea con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). De los 505.364 hogares mapuche en Chile, 252.486 están encabezados por mujeres, destacando la necesidad de mejorar su acceso a recursos y derechos.
Impacto de otras políticas públicas
Otras políticas públicas, como el fomento de la industria forestal y la creación de áreas protegidas, han intensificado el conflicto. La expansión de predios forestales y la superposición de parques nacionales con territorios mapuche han generado tensiones con otros actores, incluidos negocios forestales e instituciones públicas.
La Comisión resaltó la importancia de la restitución de tierras, el reconocimiento de títulos históricos y la participación mapuche en la administración de parques y reservas. Para avanzar hacia una solución duradera, se requiere reformar los mecanismos de reparación, garantizar el acceso igualitario a tierras y fortalecer la consulta y participación del pueblo mapuche en la gestión de sus territorios.
Rezago socioeconómico y desigualdades
Las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos tienen altos niveles de pobreza y desarrollo humano bajo, destacando La Araucanía con las tasas más altas de pobreza extrema. Los ingresos en estas zonas son inferiores al promedio nacional, especialmente para la población mapuche, que tiene un ingreso per cápita un 42% más bajo que el promedio nacional. Además, más del 20% de los hogares mapuche viven en condiciones deficientes.
Impacto del conflicto en las economías regionales
Aunque el PIB per cápita ha crecido en estas regiones, siguen estando por debajo del promedio nacional. El sector silvoagropecuario ha sufrido una caída en la ocupación laboral y la actividad, especialmente en La Araucanía. La violencia ha afectado negativamente la economía, reduciendo la inversión y afectando la producción agrícola, con proyecciones de una disminución del 20% en las cosechas debido al conflicto.
Otros desafíos estructurales
Existen problemas de infraestructura y conectividad, especialmente en zonas rurales, lo que dificulta el acceso a servicios y mercados. Además, la escasez de agua y la falta de infraestructura de riego, agravadas por el cambio climático, afectan la productividad agrícola. Los pequeños agricultores enfrentan obstáculos para acceder a subsidios y créditos, limitando su desarrollo.
Institucionalidad
La institucionalidad que regula la relación entre el Estado y los pueblos indígenas está principalmente determinada por la Ley N° 19.253 y la CONADI, pero presenta críticas por su falta de representación y respuesta adecuada a las necesidades actuales.
Además, los pueblos indígenas no tienen representación proporcional en el Congreso y carecen de una estructura adecuada de participación, lo que perpetúa el conflicto sociohistórico. La Comisión ha destacado la necesidad de una nueva institucionalidad con mayor poder resolutivo y recursos.
Mira el resumen
Fuente: CNN Chile